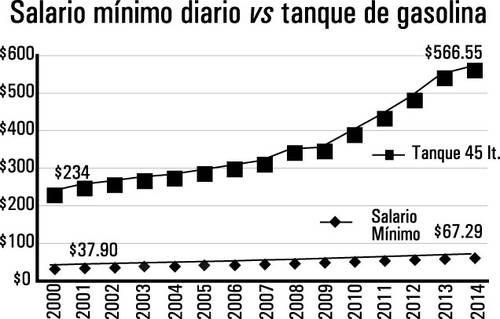“El próximo siglo será de los pueblos indios”, dijo esa mañana el sacerdote jesuita Ricardo Robles, protegido por la sombra de la enorme ceiba de La Realidad, cuando aún faltaban cinco años para entrar en él. “Su visión del mundo –continuó–, sus valores, abrirán una nueva era.” El Ronco, como le decían sus amigos, que había pasado muchos años viviendo entre los rarámuris hasta el punto de convertirse en uno de ellos, charlaba en esa ocasión con Luis Villoro, Gilberto López y Rivas y varios dirigentes indígenas, a la espera de un encuentro con la comandancia del EZLN.
Por distintas razones y desde diferentes ángulos, su predicción era compartida por la mayoría de los presentes, Villoro en primer lugar. El levantamiento zapatista de enero de 1994 había descarrilado el proyecto de modernización autoritaria y excluyente de Carlos Salinas, había hecho renacer la esperanza en un otro mundo y estimulado un amplio debate sobre el futuro del país. En esa reflexión los pueblos originarios desempeñaban un papel central.
Sin embargo, no todo mundo compartía ese optimismo ni, mucho menos, esa empatía hacia los rebeldes del sureste mexicano. En la controversia nacional que emergió desde el primero de enero de 1994 afloraron todo tipo de prejuicios antiindios, muchos de ellos presentes desde hace siglos. Con harta frecuencia, los detractores de la lucha indígena se montaron en el carrusel de la soberbia y la ignorancia. Afirmaron, con virulencia y desconocimiento, que reconocer derechos a las etnias balcanizaría al país, reforzaría el poder de los caciques locales y legalizaría fueros y privilegios. Aseguraron que se pretendía establecer en México reservaciones como las de los indios estadunidenses. Denunciaron que se buscaba legalizar los vestigios de un pasado antidemocrático.
Las negativas a reconocer derechos a los pueblos originarios provinieron de todos los frentes. Políticos, abogados, académicos, salieron a enfrentar lo que juzgaban era un ataque a la integridad nacional y un retroceso de la frágil democracia mexicana. Universitarios como Roger Bartra aseguraron que “las culturas indígenas son apenas un conjunto de ruinas étnicas que ha quedado después de que la modernización destrozó y liquidó lo mejor de las tradiciones indígenas”.
 |
En esa discusión, Luis Villoro desempeñó un papel medular. Junto a dirigentes indígenas e intelectuales como Pablo González Casanova y Alfredo López Austin, puso su autoridad política al servicio de la causa indígena y, con paciencia, trató de explicar los equívocos de sus detractores.
El filósofo conocía a detalle muchas de esas distorsiones, había reflexionado sobre ellas. Su libro Los grandes momentos del indigenismo en México, escrito en 1949 y reeditado por insistencia de Guillermo Bonfil en 1987, desmontó la “historia de encubrimiento ideológico” sobre la cuestión indígena, practicada por las élites a los largo de los siglos. Su debate a partir de 1994 con quienes objetan reconocer derechos diferentes a las etnias fue, en parte, un retorno a esa operación de desenmascaramiento que efectuó en su obra.